La relevancia del factor ruptura en relaciones de dominio y control como desencadenante de feminicidio
Bajo un análisis retrospectivo hoy podemos confirmar que los feminicidas de su pareja o expareja son sujetos que, por lo general, ejercen un intenso y prolongado control y dominio (maltrato) sobre la victima, relación sobre la cual, además, tienen construida su propia existencia (dependencia vital). La percepción de que la decisión de ruptura tomada por la mujer sometida es irreversible, y con ello inevitable la pérdida de ese modelo vital, determina la decisión feminicida, que en ocasiones va acompañada de la decisión del feminicida de poner fin a su propia existencia.
Ya desde la primera toma de datos relevante que se llevó a cabo en España, en la primera década del siglo XXI, tras cada feminicidio (por parte del Centro Reina Sofía para el Estudio de la violencia sobre la mujer desde principios del siglo actual y hasta su desaparición en octubre de 2011), se detectaba un factor que sobresalía por encima de los demás: el elevado número de supuestos en los que constaba que víctima y agresor estaban “en trámites de separación”. Las estadísticas relativas a dicho indicador pueden hoy actualizarse utilizando datos del Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (en el que se detallan los datos de 5 indicadores: Convivencia; Denuncia agresor, Edad Agresor; Edad Víctima, Estructura territorial; Relación; Temporal – Año; Temporal – Mes). Pues bien, examinado el periodo 2003-2020 el porcentaje de supuestos que víctima y agresor se encontraban en fase de ruptura (conocida) o ésta ya se había producido es de casi un 40% (38,15%).
Resultados similares se obtienen en el siguiente análisis de elaboración propia:
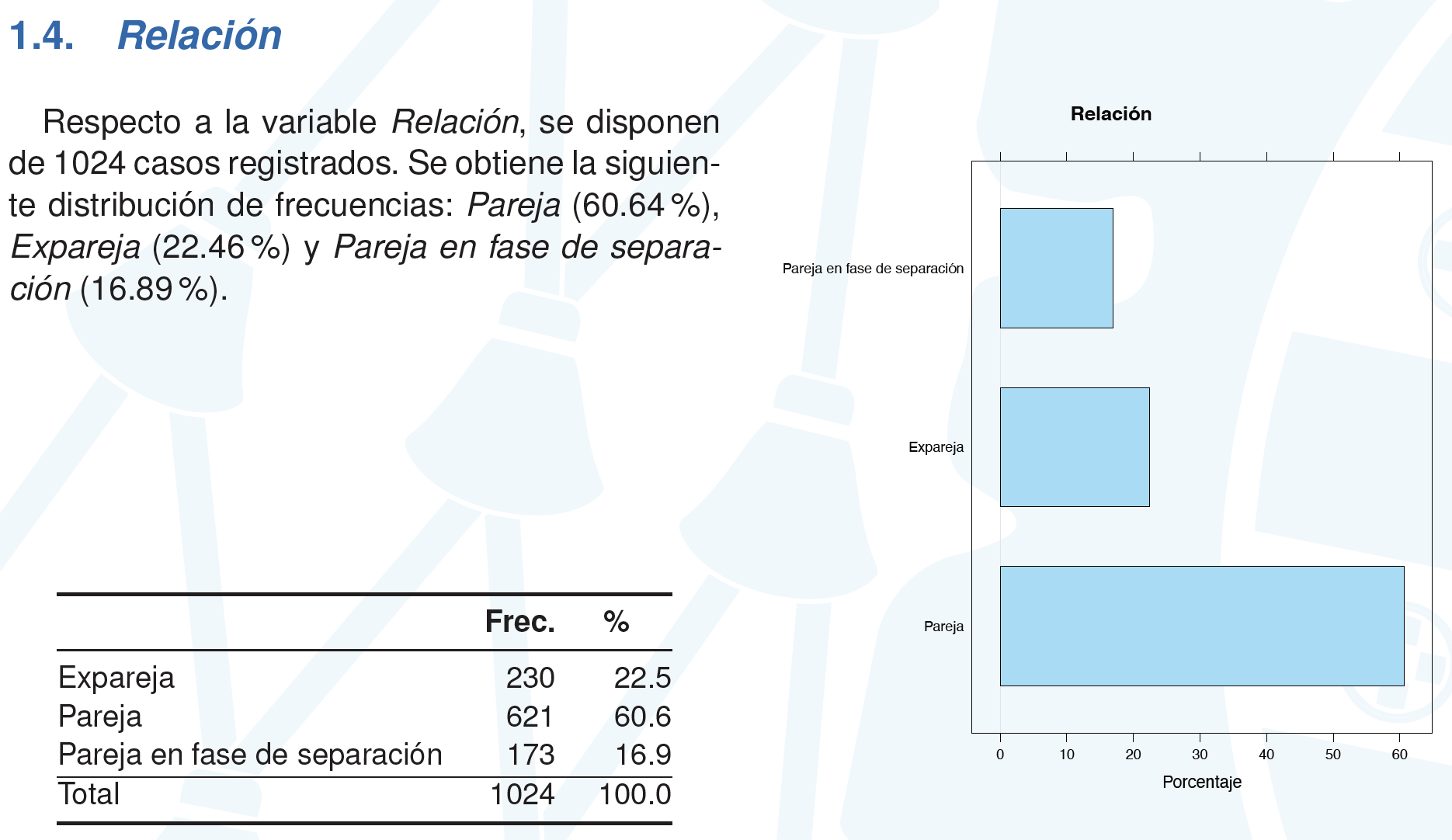
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la referencia a “en trámites de separación” o “fase de separación” sólo se proyecta sobre aquellos casos en los que existía un previo vínculo matrimonial. Además, en muchas ocasiones, la decisión de ruptura no había transcendido, y por ello no consta en las estadísticas. Por tales razones es relativamente sencillo suponer que el porcentaje real de supuestos en el que la ruptura juega un papel desencadenante del desenlace traumático es muy superior al porcentaje indicado.
Procede a partir de los datos expuestos identificar las razones por las que el riesgo de feminicidio aumenta de forma drástica a partir del momento en que la víctima decide (de una manera creíble) poner fin a la relación de pareja. En los análisis realizados, se constata que la inmensa mayoría de los feminicidios de pareja o expareja se producen en el contexto de un modelo de relación o esquema vital construido sobre el dominio y control absolutos del varón sobre la mujer. El feminicida es un sujeto que abusa de una relación de dominio sobre la que tiene construida su propia existencia. No concibe su vida fuera de esa relación, de la que –por una parte- abusa al extremo, y de la que –por otra- depende vitalmente. En todas las muertes violentas de este tipo están presentes, sin excepción, roles basados en la desigualdad profundamente arraigados.
Cuando en el contexto de dicha relación, de evidente maltrato psicológico y a veces físico, se discute la autoridad del maltratador, éste se siente en el absoluto derecho, convertido en ocasiones en obligación (por la presión del entorno), de recurrir a la violencia para restablecer el orden familiar cuestionado a través del incumplimiento. Es entonces cuando la violencia latente, da paso a un nuevo escenario de violencia a un más alto nivel. Es la violencia dirigida a reconducir el status quo que ha sido cuestionado. El perfil analizado es por tanto el de sujetos que utilizan la violencia para reafirmar dicho dominio y, si fuera necesario, restablecer el control.
Cuando la mujer sometida, la víctima permanente del estado de dominio se atreve a discutir la vigencia de la propia relación, y se plantea y traslada la decisión de ruptura o la ejecuta, entonces el riesgo se dispara. Bajo la óptica de este modelo de relación aprendida y absorbida, el escenario de ruptura no existe, la relación por definición es incuestionable y, si de algún modo, ello ocurriera, la propia existencia del sujeto queda comprometida. Este efecto se potencia si la ruptura va acompañada del éxito, la autonomía, la independencia o el establecimiento de nuevas relaciones de pareja por parte de la mujer.
En definitiva, cuando este perfil de maltratador percibe que la decisión de ruptura es real y no reconducible se desencadena una reacción de violencia extrema; a veces aderezada en alguna de sus fases de un cínico arrepentimiento, como mera estrategia de reconciliación, que, en realidad, esconde un intento de restablecimiento del status. Es la solución dramática de la ruptura no soportada por el varón. La pérdida brusca de ese modelo vital (que consideraba blindado) produce una grave alteración y una absoluta descompensación emocional, que termina con la “necesaria” eliminación física de la mujer, proceso que en base al grado de arraigo del modelo y otros factores personales concurrentes puede implicar, la ampliación a la propia muerte del agresor (muerte diádica), o incluso de los hijos comunes (violencia vicaria).
El modelo de dominio o control y la incapacidad para aceptar su discusión como elemento activador de los feminicidios de pareja se intensifica en los entonos (incluso familiares) más cerrados, en los cuales las personas de un contexto más o menos próximo se puede llegar a transmitir (reprochar) al agresor su incapacidad para controlar a su pareja (que rompe, se separa, denuncia, etc.). Cuanto más cerrado es el ambiente (pueblo, barrio, …) la extensión de esa idea de incapacidad del varón para mantener controlada la situación familiar se intensifica, aumentando su sentimiento de fracaso vital e incrementando a la vez el nivel de cólera contra su pareja que ha tomado la decisión de romper la relación .
La situación de restricción de movimientos estricta (confinamiento) o limitada (cierres perimetrales o similares) que hemos vivido durante la parte álgida de la pandemia (2020), motivada por el virus SARS-CoV-2 causante de la Covid-19, las opciones de ruptura han sido mucho menores y probablemente por ello las reacciones extremas del maltratador potencial feminicida también lo han sido. Esas decisiones de ruptura en situaciones de maltrato construidas en base al modelo descrito, que no se pudieron llevar a cabo por las restricciones derivadas de la pandemia (durante la cual apenas se produjeron feminicidios) muy probablemente se acumularon y así, tras el final del estado de alarma, y con ello de las opciones de control absoluto por el agresor, los feminicidios de pareja se dispararon en España. Solo entre el 9 y el 30 de mayo de 2021, apenas 22 días, seis mujeres y un niño fueron asesinadas en el contexto descrito, lo que supondría casi 100 víctimas mortales en una proyección anual.

Las reducidas tasas de denuncia en las víctimas de violencia de género extrema
En la actualidad, prácticamente todo el sistema de protección a las víctimas de violencia de género (valoración del riesgo y/o adopción de medidas cautelares) se hace depender de la previa presentación de denuncia por parte de la víctima. Sin embargo, en un análisis retrospectivo, estadísticamente dicha denuncia sólo concurre en torno a un 20% de las mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. En efecto, en el periodo 2000-2015 la denuncia del agresor por parte de la víctima, concurrió únicamente en el 21,1% de los casos en los que posteriormente se produjo el feminicidio (por lo tanto el 78,9% de las mujeres asesinadas no habían denunciado), pese a que lógicamente la muerte no habría sido el primer acto violento. Similares resultados se obtienen procesando los datos del Portal estadístico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, donde sólo consta la denuncia en 185 feminicidios sobre el total de 907, esto es, en un 20,3% de los supuestos computados.
Resultados similares se obtienen en el siguiente análisis de elaboración propia:
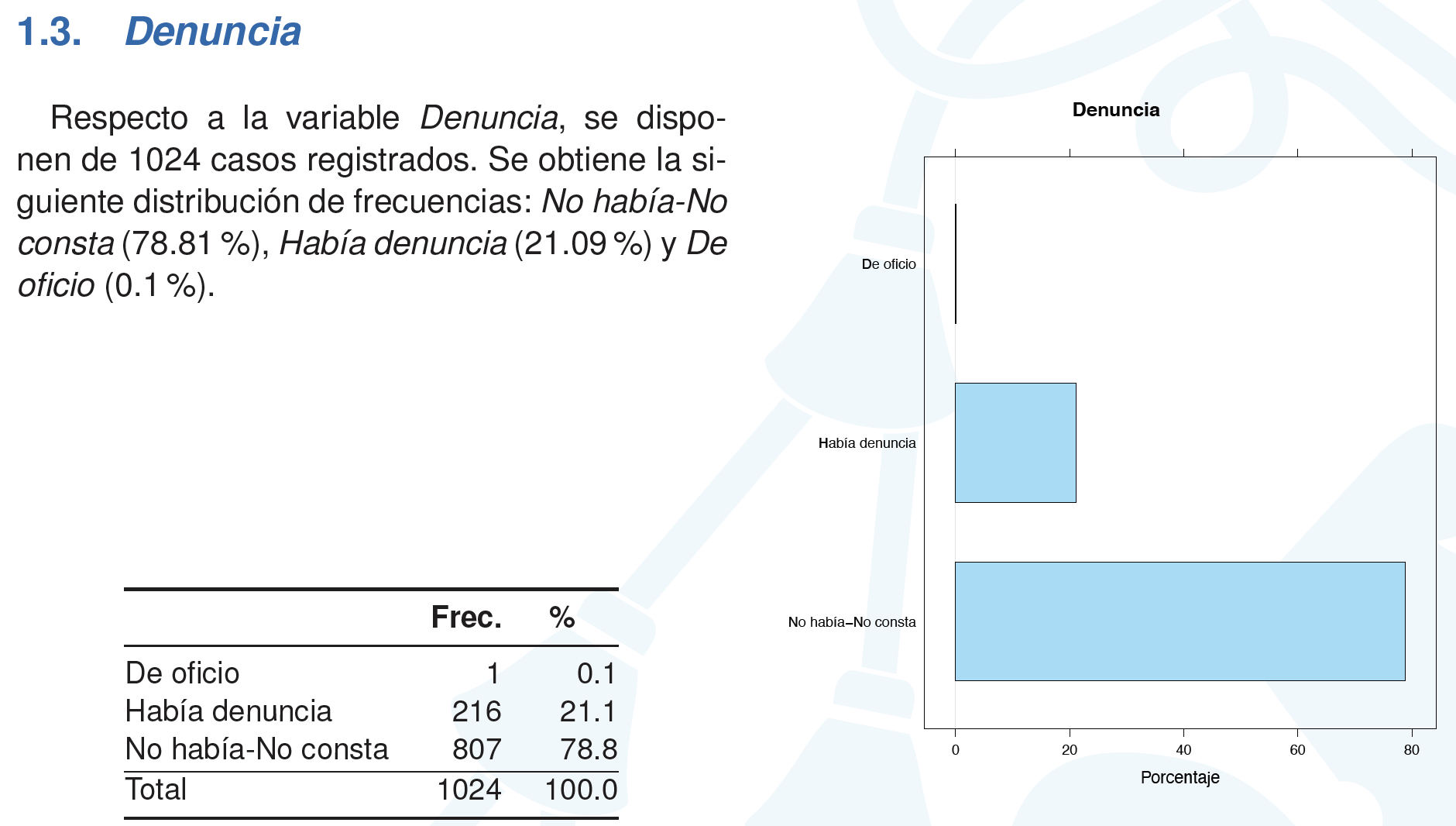
En definitiva, contamos con porcentajes significativamente bajos de denuncia por parte de víctimas de maltrato y específicamente por parte de aquellas sometidas a situaciones de mayor riesgo. A partir de la constatación de ese dato se plantean un interrogante y una reflexión. El primero es precisamente determinar cuáles son las razones por las que el número de denuncias es tan reducido, mientras que el segundo se concreta en la necesidad de llamar la atención sobre un sistema de protección que, con carácter general, sólo se activa cuando existe denuncia por parte de la víctima.
Sobre la primera de las cuestiones, no es posible profundizar aquí. Sin embargo, entre las causas por las que en estos perfiles no se denuncia existen algunas suficientemente identificadas. Sabemos, por ejemplo, que la situación de la mujer sometida a maltrato prolongado es extremadamente complicada. Además del miedo, incertidumbre (especialmente si hay hijos menores) se produce con frecuencia la anulación de las capacidades de identificar su condición de víctima y reaccionar ante la misma. Muchas de ellas no reconocen el maltrato (síndromes de maltrato prolongado, que determinan una situación psicológica similar a la de los presos de guerra o personas víctimas de secuestros de larga duración), ausencia de sentimientos negativos hacia el agresor, búsqueda exclusiva de obtener tranquilidad vital, desconfianza en el sistema de protección, etc. Recordemos, además, que en muchos de los –pocos- casos en que sí se denuncia, posteriormente la víctima renuncia a mantener la acusación.
Las previsiones legales que permiten la denuncia por parte del entorno de la víctima de maltrato tampoco han funcionado, pues el número de denuncias presentadas por familiares apenas supone entre el 1 y el 2% sobre el total. La falta de éxito es en realidad bastante lógica, en la medida en que cualquier denuncia por parte de terceros, respecto a la cual no existe un compromiso por parte de la víctima, estará abocada al fracaso casi sin excepción. Recordemos que la denuncia para prosperar necesita el continuo impulso por parte de la víctima, lo que no sucederá si ella no está decidida, apoyada y concienciada para llevar el proceso hasta el final. Parece por ello mucho más efectivo tratar de influir sobre ella para que dé el paso, que denunciar por ella en ausencia del referido compromiso.
Sobre la segunda cuestión enunciada, ciertamente el número de denuncias en los perfiles descritos es muy reducido y sin embargo, contamos con un sistema de protección basado casi exclusivamente en su presentación. La consecuencia es que un sistema así estructurado aparece condenado al fracaso. Más aún, una vez constatado que el incremento significativo del porcentaje de denuncias en estos perfiles no es algo que vaya a conseguirse a corto plazo.
La impermeabilidad (inasequibilidad normativa del feminicida a la amenaza penal (análisis de tasas de suicidio)
El recurso a la amenaza penal, a través del endurecimiento de las penas, la creación de tipos agravados específicos, el régimen especial de medidas cautelares y penas, etc. ha sido y es uno delos pilares fundamentales de la política criminal frente a la violencia de género en nuestro país.
El recurso al castigo pero, sobre todo, a la amenaza penal, se sustenta sobre la idea de que los seres humanos somos seres motivables. En el ámbito analizado, se basaría en la hipótesis de que el agresor de género es siempre un sujeto dispuesto a cambiar (omitir) su comportamiento ante la amenaza penal, en base a criterios de coste-beneficio. Ciertamente, el factor motivador derivado de la amenaza penal se activa en una parte de la criminalidad y también en la mayor parte de la violencia de género. En efecto, el maltratador es por lo general un sujeto motivable, que trata de eludir las consecuencias que el sistema penal (y procesal penal) tiene previstas para él; se defiende, y pelea en el proceso, tanto en lo que respecta a las consecuencias jurídicas de un posible delito, como en la resolución de cuestiones civiles derivadas del mismo (pensión compensatoria de alimentos, custodia de hijos comunes, asignación de la vivienda familiar, etc.); se moviliza, en definitiva, para tratar de obtener las condiciones que más le favorecen.
Sin embargo, tras el análisis de los datos con los que contamos, puede afirmarse que los feminicidios de pareja o expareja, se corresponden en su inmensa mayoría con un perfil determinado de autor, una de cuyas características es precisamente que no se activa el mecanismo motivador esperado, derivado de las amenazas penales. Dicha afirmación puede ser constada por varias vías, pero sin duda la más relevante parte del análisis retrospectivo del propio comportamiento de estos sujetos, tras acabar con la vida de su pareja o expareja.
En particular, en primer lugar, en torno a un tercio de los feminicidas, tras acabar con la vida de su pareja o expareja, se suicidan o lo intentan.
Análisis de elaboración propia:
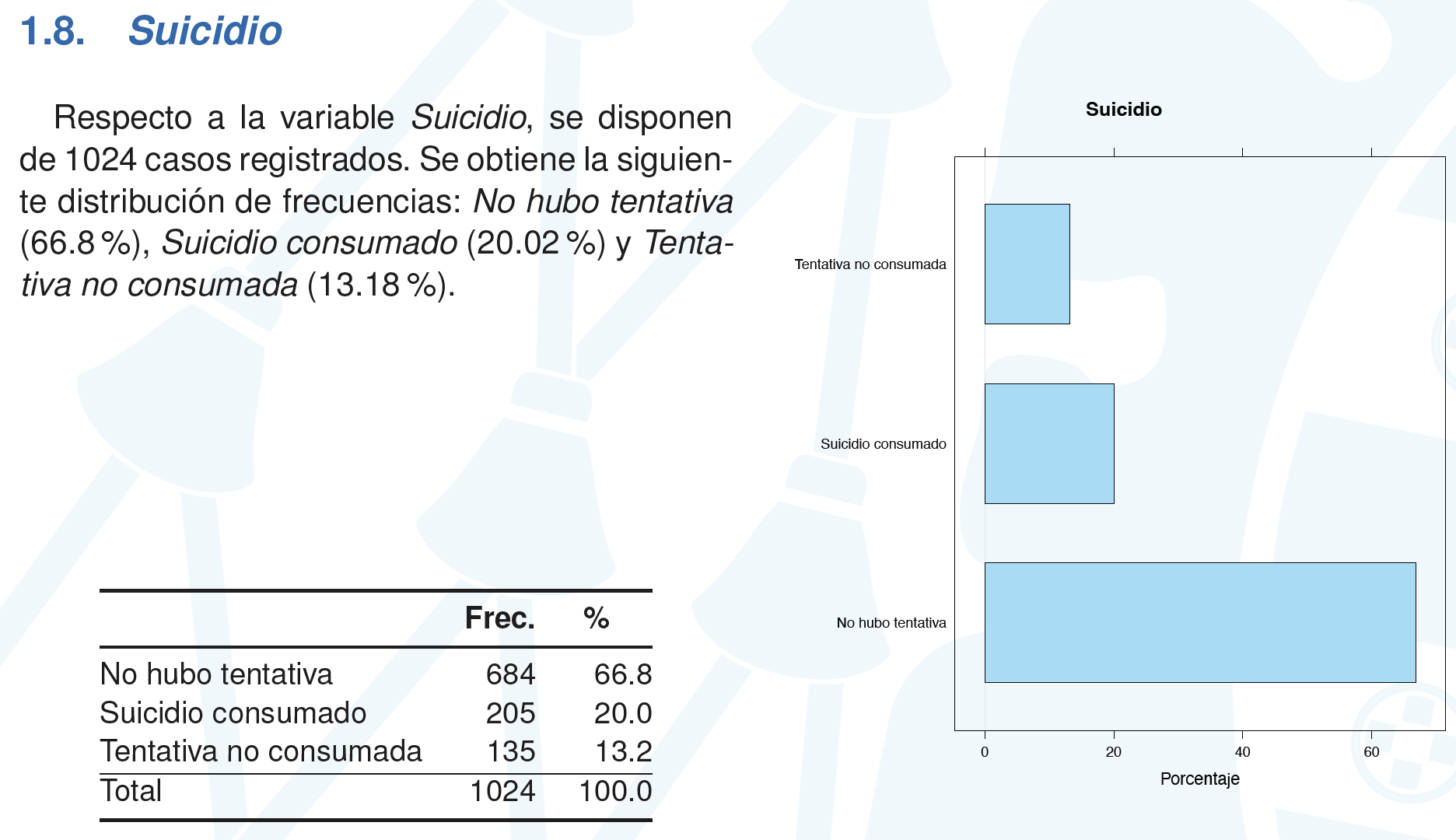
Además sabemos que, por lo general, el feminicidio y el propio suicidio se planean previamente como un solo acto (de ahí el recurso al concepto Homicidio-Suicidio para estos supuestos). En efecto, no se trata –salvo excepciones- de una decisión de homicidio que da lugar a una (posterior) decisión de suicidio, como dos hechos distintos; por el contrario, ambas conductas, homicidio y posterior suicidio, por lo general, obedecen, como decimos, a un plan común, en cuya ejecución apenas se aprecian rasgos de improvisación. Con el doble acto se pone fin, de la forma más drástica posible (que en ocasiones se extiende al homicidio de terceros, fundamentalmente hijos de la pareja), a la situación derivada del conflicto.
Pero además, la inmensa mayoría de los restantes feminicidas (los que no se suicidan ni lo intentan) se entregan inmediatamente a las autoridades policiales o esperan a ser detenidos sin oposición (lo que además, generalmente, da lugar a la apreciación de la circunstancia atenuante de confesión, razón por la que se ha propuesto su derogación para este tipo de casos). Aceptan, en definitiva, la respuesta penal (sea cual sea) que prevea el sistema para ellos, porque la resolución traumática de su conflicto está muy por encima de todo lo demás.
Lo hasta aquí descrito pone de manifiesto otra de las grandes peculiaridades del fenómeno: la intimidación a través de la amenaza penal apenas juega como factor inhibidor del feminicidio (teoría de la inasequibilidad normativa). Estamos ante un sujeto escasa o nulamente motivable por la amenaza penal, independientemente de su gravedad. Su comportamiento no está condicionado en absoluto por la pena con la que se le conmina. Por ello, las medidas penales y procesales previstas (incluido el alejamiento y control del agresor) revisten escasa utilidad como mecanismos de control de estos comportamientos. Se trata de una forma de actuar que se aleja en parte del propio del resto de la criminalidad en general y de la violenta en particular (incluidos homicidios y asesinatos), cuyos autores ni se suicidan ni, con carácter general, se entregan tras la comisión del delito; tratan de no ser descubiertos y, en su caso, huir.
Este tipo de comportamientos, son en definitiva propios de un modelo de relación basada en el dominio y control absolutos del varón sobre la mujer. La práctica totalidad de los maltratadores de género que llegan al feminicidio han conformado su modelo o esquema vital sobre la base de una relación de dominio y control absoluto de su pareja.
El análisis de perfiles pone de manifiesto que normalmente el desenlace violento final es la culminación de un proceso largo y progresivo. Por lo general, sólo en la parte final de ese proceso, el sujeto está dispuesto a todo: a matar y en algunas ocasiones también a morir. A mayor arraigo o dependencia, mayores posibilidades de que el feminicida, además de matar, acabe con su propia vida. Ello se constata por ejemplo cuando observamos que la media de edad de los agresores que se quitan la vida es de 54,5 años, casi 10 años superior a la media del feminicida no suicida (45 años). Esa relación de dominio que acompaña a prácticamente todos los feminicidios de pareja era mucho más intensa en los casos en los que el agresor se suicidó.
La limitada eficiencia de los instrumentos de valoración del riesgo.
Un sistema eficaz de protección frente a la violencia de género requiere desarrollar instrumentos capaces de pronosticar (para prevenirlas) nuevas agresiones, especialmente las más graves, a la mujer que ya ha sido o es objeto de maltrato. El sistema debe contar, en definitiva, con fórmulas orientadas a la determinación del riesgo futuro, tanto desde un punto de vista cuantitativo (reiteración de la agresión) como cualitativo (gravedad de la misma). Una vez determinado y graduado el riesgo con unos márgenes de error aceptables, será preciso articular un catálogo de medidas adecuadas que, en la medida de lo posible, impliquen que ese riesgo no se llegue a concretar.
En este contexto, el primer instrumento creado con la específica finalidad de determinar niveles de riesgo tuvo su origen en la Instrucción 10/2007, de 10 de julio (posteriormente, modificada a través de la Instrucción 14/2007, de 10 de octubre). La valoración de la situación de riesgo de violencia contra la mujer (Valoración Policial del Riesgo o VPR) y su evolución (Valoración Policial de la Evolución del Riesgo o VPER) se realiza empleando los formularios normalizados aprobados al efecto por la Secretaría de Estado de Seguridad, y disponibles en el “Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género (Sistema VioGén)”. El Sistema VioGén asigna automáticamente uno de los siguientes niveles de riesgo: “no apreciado”, “bajo”, “medio”, “alto” o “extremo”, que puede ser modificado por los agentes al alza si, atendiendo a los indicios que no se reflejen en los indicadores del sistema, consideran que resulta necesario para una mejor protección a la víctima. Conviene destacar, a los efectos que aquí nos interesan, que sólo si el valor medio de riesgo resultantes es “extremo”, se prevé la protección física personal directa de la víctima.
Los malos resultados del modelo implantado en 2007 determinaron su supresión y su sustitución por el derivado de la Instrucción 7/2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad. La misma aprobó un nuevo Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género y de gestión de la seguridad de las víctimas. En la propia Instrucción de 2016 se reconoce el fracaso del modelo anterior, cuando se afirma que el objetivo es “conseguir una mayor eficacia en el proceso de revisión de las valoraciones de riesgo y su comunicación a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, de acuerdo con la experiencia obtenida en su aplicación por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
Una vez más, ante la evidencia de su escasa eficacia, en el mes de marzo de 2019 entró en vigor un nuevo protocolo policial para valorar el riesgo de las víctimas de violencia de género (VPR 5.0). Según la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, se formula con la idea de mejorar la predicción de reincidencia de nuevos episodios de violencia, así como identificar y alertar a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal de los casos que tienen un riesgo de especial relevancia que son susceptibles de evolucionar en violencia más grave, como el asesinato de la mujer.
Sin embargo, hasta la fecha no parecen haber sido eficaces. Al margen de la constatación de los importantes márgenes de error de los resultados del formulario VPNR (Valoración Policial del Nivel del Riesgo), debe destacarse cuestiones a mejorar como las siguientes: a) se formula preguntas a la víctima que tendían a autoculpabilizarla o (de forma obviamente involuntaria) a encontrar explicaciones, con cierto tono aparentemente justificador, a las agresiones; b) es un proceso largo y victimizador; c) por lo general, al menos en la práctica, el resultado se basa exclusivamente en la declaración de la víctima (aunque el modelo permite teóricamente que las preguntas se formulen al agresor e incluso a testigos), lo cual resulta paradójico; d) el sistema de valoración del riesgo sigue sin aparece dirigido a determinar el tipo de agresor (y, en su caso, eventual feminicida), sino que se presenta más enfocado a dilucidar el riesgo de reiteración (criterio cuantitativo) en el maltrato (riesgo de que se repita la agresión). Es más, algunas de las preguntas formuladas contribuyen a distorsionar el resultado, reduciendo la tasa de riesgo, ante situaciones en las que en realidad existen posibilidades significativas de que se produzca la muerte violenta de la pareja.

