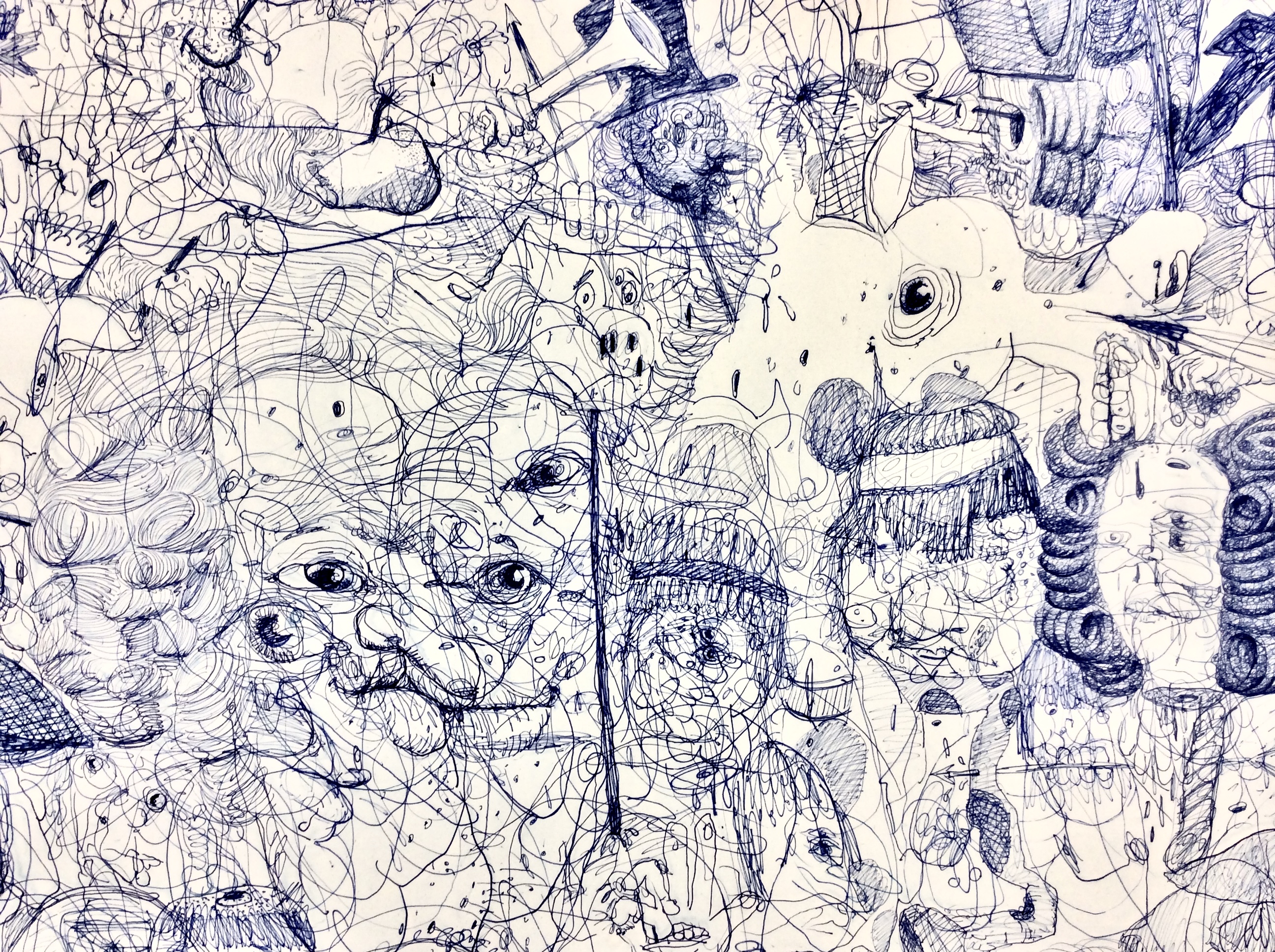Cita recomendada: Pina-Sánchez, J. (2021). Reexaminando el rol de la Justicia Procedimental como precursor de legitimidad institucional. PostC: La PosRevista sobre Crimen, Ciencia y Sociedad de la era PosCovid19, (2).
Instituciones públicas en crisis
Durante las cuatro últimas décadas, a lo largo de una mayoría de países del mundo Occidental, se ha observado una caída constante en la percepción de la legitimidad de las instituciones públicas. Un proceso que, en mayor o menor medida, ha afectado tanto a instituciones políticas (sistema de partidos, medios de comunicación, bancos centrales) como aquellas relacionadas con el sistema de justicia criminal (policía, juzgados de lo penal, o prisiones).
Tal y como ilustró Weber (1968), sin legitimidad pública, el cumplimiento voluntario de las normas que emanan de tales instituciones se debilita. El funcionamiento de sistemas políticos basados en la centralidad del individuo muestra fallos de gestión, y consecuentemente, el apoyo a medidas autárquicas buscando el cumplimiento de la norma a través del castigo, aumenta.
Reconociendo la necesidad de revertir esta situación, desde las Ciencias Sociales se han dedicado importantes esfuerzos investigadores en busca de los mecanismos precursores de la legitimidad institucional. Varios marcos teóricos han gozado de diferentes niveles de influencia en diferentes disciplinas a lo largo del tiempo. En lo que respecta a la Criminología, un marco teórico se ha erigido hegemónico desde principios de los años 90, el modelo de justicia procedimental de Tyler.
Justicia procedimental como precursor de la legitimidad institucional
Justicia procedimental es un concepto formulado por primera vez en estudios Socio-Legales por Thibaut y Walker (1975, 1978), quienes demostraron experimentalmente como el cumplimiento con las resoluciones judiciales es afectado en función de la favorabilidad de la resolución para las diferentes partes, pero también por la percepción de ecuanimidad de dicha resolución, tanto como por la percepción de ‘justicia’ en el proceso de toma de decisión.
La adaptación del concepto de justicia procedimental a la Criminología se la debemos a Tyler (1990), quien: i) refinó el concepto desarrollado por Thibaut y Walker, enfatizando la importancia de criterios de voz, respeto, neutralidad, o confianza, en la toma de decisiones e interacciones ciudadanas con agentes de la autoridad en cuestión; ii) ensambló marcos teóricos previos indicando como la justicia procedimental ejerce una influencia en el cumplimiento con la norma de manera directa, pero también de manera indirecta, al actuar como precursor de la legitimidad institucional; iii) aplicó su novedoso marco teórico al estudio de interacciones ciudadanas con diferentes autoridades del sistema de justicia criminal, como la policía, o los juzgados penales.
Posición Hegemónica en la Ciencia Criminológica
Desde su formulación en 1990, la influencia del modelo de justicia procedimental de Tyler ha ido en aumento. El número de artículos académicos publicados durante este periodo es demasiado vasto pare ser citado de manera individual. Valga como resumen el excelente meta-análisis realizado por Walters y Bolger (2019). La influencia del modelo de Tyler ha sido especialmente marcada en el análisis de las interacciones de la ciudadanía con la policía. En este ámbito, el flujo de publicaciones reportando múltiples efectos positivos atribuidos a la justicia procedimental, sirvió como base empírica para el diseño de importantes reformas policiales; con el ‘21st Century Policing Plan’ de Obama como gran estandarte.
Durante un tiempo, la evidencia adquirida por el modelo de justicia procedimental, y la consiguiente influencia que consiguió ejercer, se hizo tan abrumadora que se le llegaron a otorgar propiedades de universalidad; la justicia procedimental como un modelo igualmente efectivo a lo largo de individuos, contextos, y diferencias culturales (Jackson et al. 2012, Tyler y Huo 2002, Tyler y Wakslak 2004).
Criticas Recientes al Modelo de Justicia Procedimental
Sin embargo, recientemente, esta visión universal del modelo de justicia procedimental ha sido cuestionada. En primer lugar, durante la última década han surgido una serie de estudios testando el modelo más allá de los países Anglosajones, donde la mayor parte de la literatura se había concentrado. Estudios realizados en China, Suráfrica, o Ghana, reportan efectos de la justicia procedimental más débiles (Bradford et al., 2014; Sun et al. 2017, Tankebe 2009) que los observados en estudios surgidos de los Estados Unidos, Reino Unido, o Australia. Una conclusión que parece derivarse de este nuevo grupo de estudios, es que el efecto de la justicia procedimental es menos relevante en sociedades regidas por patrones culturales más pragmáticos, y/o donde las autoridades son percibidas como más corruptas, o simplemente incapaces de llevar a cabo sus cometidos adecuadamente.
Otro grupo de estudios ha identificado diferencias significativas a lo largo de los subgrupos de la población de ciertos países. Por ejemplo, Murphy y Cherney (2011) y Bradford (2014) identificaron un efecto de la justicia procedimental más débil entre minorías étnicas de Australia y Londres. Sus interpretaciones apuntan a la marginalización y la falta de identificación con el grupo social representado por las autoridades, como inhibidores del efecto de la justicia procedimental.
La crítica más contundente al modelo de justicia procedimental de Tyler en su aplicación a los estudios policiales, fue lanzada recientemente por Nagin and Telep (2017). Los autores critican como la mayoría de la evidencia en este tema ha sido generada a través de métodos de encuestas, reportando nada más que correlaciones en las percepciones de los entrevistados en un momento dado en el tiempo. De manera preocupante, estas correlaciones han solido ser interpretadas como evidencia inequívoca del efecto causal que la justicia procedimental ejerce en la legitimidad institucional. Sin embargo, la razón por la que ambos conceptos aparecen correlacionados bien podría ser debido a un efecto causal reverso – la percepción de legitimidad institucional afectando la percepción de cuan procedimentalmente justas las interacciones con esa institución son – o a efectos de confusión – variables que están relacionadas simultáneamente con la percepción de justicia procedimental y legitimidad institucional – dando lugar a correlaciones espurias.
Nuevos Aportes Basados en Métodos Longitudinales
En dos artículos recientes, hemos empleado nuevos métodos de análisis de datos longitudinales para indagar tanto en la visión de la justicia procedimental como un modelo universal, como en las cuestiones planteadas por Nagin y Telep (2017) con respecto a su verdadero efecto causal.
Utilizamos datos de dos famosos estudios longitudinales: ‘Pathways to Desistance’ (Mulvey 2016) y ‘Australian Tax System Surveys’ (Braithwaite 2009a). El primero recoge los cambios en las percepciones de 1354 jóvenes delincuentes en los EEUU con respecto a la policía, a lo largo de siete años. El segundo, captura los cambios en las percepciones de 511 individuos de la población general de Australia con respecto a su Autoridad Tributaria, durante seis años.
¿Nos Persuade la Justicia Procedimental a Todos por Igual?
En uno de nuestros estudios (Pina-Sánchez & Brunton-Smith, Bajo Revisión) hemos logrado estimar la asociación entre la percepción de la justicia procedimental ejercida por la policía y la autoridad tributaria, y la legitimidad de esas instituciones, a lo largo del tiempo. Por primera vez, también hemos logrado estimar la medida en que tal asociación temporal varía entre sujetos. Observamos que, tal y como cabría esperar, la relación es positiva. Sin embargo, su intensidad dista mucho de ser uniforme. La variabilidad de esta asociación es tal que para el 11% de los sujetos en cada una de las dos muestras utilizadas, el supuesto efecto de la justicia procedimental es negativo. Dicho de otro modo, para una parte significativa de nuestra muestra, incrementos de la percepción de justicia procedimental a lo largo del tiempo, dan lugar a apreciaciones de legitimidad institucional cada vez más bajas.
Este resultado refuta la visión de la justicia procedimental como un modelo universal. Lo cual no debería sorprendernos. Más allá de los trabajos recientes donde se ha detectado como la justicia procedimental no es siempre efectiva entre minorías étnicas que no se sienten representadas por las instituciones de su país, existe un amplio cuerpo de evidencia liderado por Valerie Braithwaite indicando similares limites en la justicia procedimental aplicada al pago de impuestos. Braithwaite (2009b, 2013), bajo su teoría de las ‘posturas motivacionales’, muestra como la justicia procedimental puede transformar individuos que mantienen posiciones de ‘resistencia’ con respecto a la autoridad fiscal, en posiciones de ‘conformidad’, pero no puede ayudar una vez individuos adoptan posiciones de ‘desconexion’. Braithwaite sugiere que, para estos individuos, la percepción de justicia procedimental puede señalizar la debilidad de una autoridad que lucha en vano por recuperar su credibilidad. Braithwaite también sugiere cómo, contactos procedimentalmente justos iniciados por la autoridad fiscal, pueden ser percibidos como interesados, faltos de sinceridad, que pueden conducir algunos sujetos a posiciones más distantes.
El reconocimiento de la dispar efectividad de la justicia procedimental muestra los límites del modelo de Tyler, enfatizando la importancia del contexto y la complejidad de los seres humanos, dos elementos que deberían ser centrales en las Ciencias Sociales, pero que demasiado a menudo ignoramos – particularmente aquellos investigadores que, como un servidor, empleamos preferentemente metodologías cuantitativas. Más allá del debate académico, reconocer tal complejidad es fundamental a la hora de elaborar respuestas al desafío de la perdida de legitimidad institucional. En la búsqueda de revertir tal problema, el sentido común nos sugiere que deberíamos enfocar nuestra atención a la elaboración de iniciativas dirigidas a grupos donde el rechazo a las instituciones es mayor (Hough et al. 2010). Sin embargo, tal y como hemos reflejado aquí, es posible que una estrategia que obvia el efecto dispar de la justicia procedimental entre diferentes grupos de la población no sea eficaz, o incluso sea contraproducente.

La Justicia Procedimental ¿Causa o Efecto de la Legitimidad Institucional?
En nuestro segundo estudio (Pina-Sánchez & Brunton-Smith 2020), utilizando datos del ‘Pathway to Desistance’, planteamos profundizar en las críticas vertidas por Nagin y Telep (2017) con respecto a la validez de la evidencia disponible en la literatura, donde la encuesta de sección cruzada se erige como el principal método empleado. Tal y como ha sido aplicada, esta metodología no permite mucho más que la estimación de correlaciones. La correlación entre justicia procedimental y legitimidad es una condición necesaria pero no suficiente para establecer la relación causal tan a menudo reportada en la literatura. Otra condición a cumplir es que la causa (justica procedimental) preceda al efecto (legitimidad) en el tiempo.
Mediante el uso de datos longitudinales podemos observar la secuencia temporal de la relación entre justicia procedimental y legitimidad. En nuestro estudio encontramos la esperada correlación positiva entre las percepciones de justicia procedimental y valoraciones futuras de la legitimidad policial. Sin embargo, también observamos que la relación inversa (valoraciones de la legitimidad policial correlacionadas con percepciones futuras de su justicia procedimental) es igualmente significativa.
Existen múltiples razones teóricas por las que tal efecto causal en sentido reverso puede tener sentido. Worden y McLean (2017) indican como la mayoría de participantes en encuestas no tienen encuentros frecuentes con la policía, por lo tanto, las percepciones de esas interacciones están sujetas a errores de memoria. Los autores sugieren que estos ‘gaps’ en los recuerdos del entrevistado son probablemente reemplazados por sus impresiones previas sobre la policía en general, dando lugar a un efecto causal reverso. Harkin (2015), y Bottoms y Tankebe (2012) anteriormente, van más allá e indican como la relación entre justicia procedimental y legitimidad responde a un constante dialogo en el que ambos fenómenos actúan simultáneamente de causa y efecto.
A pesar de la existencia de numerosos estudios longitudinales testando el modelo de justicia procedimental, la posibilidad de un efecto causal en sentido reverso solo ha sido explorada en contadas ocasiones (Tyler et al. 1989 y Tyler 1990, representan una notable excepción). A mi entender, esta falta de curiosidad investigadora, representa un ejemplo claro de sesgo de confirmación, afectando la calidad de la evidencia en este tema, y en las Ciencias Sociales de manera más general.
¿Qué Otros Factores Podrían Estar Confundiendo la Relación entre Justicia Procedimental y Legitimidad?
En una segunda fase de nuestro estudio (Pina-Sánchez & Brunton-Smith 2020), nos planteamos una tercera condición necesaria para la identificación de un efecto causal, la ausencia de efectos de confusión. La correlación observada entre justicia procedimental puede ser positiva, puede que incluso responda a la secuencia temporal esperada, ambas condiciones necesarias, pero no suficientes. Es posible que esa correlación sea espuria como resultado de ‘terceros factores’ o ‘factores de confusión’; factores que están simultáneamente correlacionados tanto con las percepciones de justicia procedimental como de legitimidad policial. Si estos factores existen y no son ‘controlados’, la correlación que observada estará sesgada.
Existen una multitud de potenciales candidatos. Es muy probable que tanto características de área – por ejemplo, la segregación residencial observada en la mayor parte de los Estados Unidos – como características de tipo individual – por ejemplo, una personalidad más combativa – influencien tanto las percepciones de justicia procedimental como de legitimidad. La gran mayoría de estos factores no son considerados en los estudios típicos del modelo de justicia procedimental, lo cual genera sospechas sobre la validez de buena parte de la evidencia generada en la literatura. De hecho, la ambición declarada por investigadores líderes en este campo con respecto a la identificación y ‘control’ de potenciales factores de confusión, nos parece irrealista. A nuestro modo de ver, la relación entre percepciones de justicia procedimental y legitimidad es tan compleja que hace la identificación exhaustiva de los factores de los potenciales confusión imposible; y aunque se lograra, nunca podríamos capturar todos aquellos factores relevantes en una base de datos, ni incluirlos en los modelos de regresión comúnmente usados.
En su lugar, nosotros hemos sugerido una nueva aproximación al problema utilizando lo que se conoce como modelos de ‘efectos fijos’. Este enfoque traslada nuestro interés a la estimación de asociaciones temporales, lo cual permite eliminar de golpe cualquier efecto de confusión que permanezca estable en la ventana de observación considerada en el estudio longitudinal. Factores de confusión que pueden ser considerados estables en el tiempo son, por ejemplo, la mayor parte de las características demográficas, como raza, sexo, o factores genéticos, o incluso factores de área (asumiendo que el sujeto permaneció en su área de residencia durante el estudio).
Una vez controlamos estos efectos de confusión temporalmente estables mediante modelos de ‘efectos fijos’, identificamos que, tanto la correlación observada entre justicia procedimental y futuras percepciones de legitimidad, como la correlación observada en sentido contrario, dejan de ser significativas. Parece que las correlaciones anteriormente observadas eran espurias. En particular, parece que los principales determinantes de percepciones futuras tanto de la justicia procedimental como la legitimidad policial, son las propias percepciones sobre estos mismos conceptos que los sujetos reportaban en el pasado. Dicho de otra manera, las percepciones de justicia procedimental y legitimidad parecen cambiar a lo largo del tiempo en función de cuál era su punto de partida, pero sin llegar a afectarse mutuamente.
En Conclusión: La Justicia Procedimental no Es la Bala de Plata Contra la Crisis de Legitimidad
Nuestros resultados cuestionan el supuesto efecto causal que se le ha atribuido a la justicia procedimental como precursor de la legitimidad institucional. Demostramos como varios supuestos metodológicos pueden ser comúnmente vulnerados, lo que cuestiona buena parte de la validez de los resultados reportados en la literatura. Es muy probable que la relación entre justicia procedimental y legitimidad haya sido exagerada, y en ciertos casos, que no sea significativa. Lo que parece seguro, es que, de existir tal relación, su intensidad es altamente variable para según que sujetos. Lo que subraya la importancia de no perder de vista el contexto, y la necesidad de evitar considerar la justicia procedimental como una panacea, aplicable a cualquier situación donde exista una crisis de legitimidad.
Nuestra crítica no quita que, dejando a un lado los contextos donde la justicia procedimental pueda contribuir a mejorar las percepciones de legitimidad institucional en mayor o menor medida, existen una serie de importantes áreas donde se ha demostrado experimentalmente que la justicia procedimental ejerce un efecto positivo. Por ejemplo, la conformidad con las normas, la reducción de la violencia, o la cooperación ciudadana. Por lo tanto, a pesar de los matices que aportamos, en la mayoría de los casos, y en la medida de lo posible, las autoridades deberían adoptar criterios de justicia procedimental en sus interacciones con la ciudadanía.
Recapitulando, y volviendo a la concepción original del modelo de Tyler, nuestros resultados no cuestionan que la legitimidad (Weber 1968) ni la justicia procedimental (Thibaut y Walker 1975, 1978) afecten a la conformidad con las normas. Lo que sí cuestionamos es el efecto indirecto en la conformidad con las normas que se le ha atribuido a la justicia procedimental, bajo su supuesto rol precursor de la legitimidad institucional. Lo cual cuestiona la principal aportación original realizada en el modelo de justicia procedimental de Tyler que tan influyente ha sido en la ciencia Criminológica.
Reflexiones Finales
Más allá de la búsqueda de la estimación robusta del efecto de la justicia procedimental en la legitimidad, mediante nuestros dos últimos estudios en el tema hemos buscado subrayar otras dos cuestiones que creemos deberían tener más presencia en la ciencia Criminológica. Una es el exceso de celo que observo con respecto a la concentración de esfuerzos investigadores en unos pocos marcos teóricos altamente influyentes. A mi parecer, para avanzar en temas de investigación tan elusivos como la formación de percepciones de legitimidad o la conformidad con la ley, sería beneficioso la consideración de marcos teóricos más heterogéneos capaces de reflejar la diversidad y complejidad de tales cuestiones. Dicho de otra forma, creo que hace falta mucho más trabajo exploratorio en estos temas. Enfoques puramente inductivos como los basados en diferentes formas de mineado de datos siguen siendo muy raros (sino inexistentes) en áreas de la Criminología más allá de la predicción del crimen o la reincidencia.
En último lugar, quiero romper una lanza en favor de la originalidad metodológica. La gran mayoría de estudios en el tema de justicia procedimental se basan en un mismo diseño metodológico, encuestas de sección cruzada. Los mismos supuestos son repetidos continuamente y raramente contrastados, dando lugar a un cuerpo de evidencia colosal, pero con pies de barro. Bajo mi punto de vista se podría avanzar muchísimo si lográramos redirigir parte de nuestros esfuerzos de investigación a la adopción de enfoques metodológicos más innovadores. Enfoques desarrollados en otras disciplinas (como la Psicología, Econometría, o Epidemiología), cuya adopción podría aportar solidez al estudio empírico de muchas de las cuestiones de investigación que nos ocupan a los Criminólogos; el modelo de justicia procedimental de Tyler siendo solo una de ellas.
Referencias
Bottoms, A. & Tankebe, J. (2012). Beyond procedural justice: A dialogic approach to legitimacy in criminal justice. The Journal of Criminal Law & Criminology, 102, 119-170.
Bradford, B. (2014). Policing and social identity: Procedural justice, inclusion and cooperation between police and public. Policing and Society, 24(1), 22-43.
Bradford B, Huq, A., Jackson, J. & Roberts, B. (2014). What price fairness when security is at stake? Police legitimacy in South Africa. Regulation and Governance, 8, 246-268.
Braithwaite, V. (2009a). Centre for tax system integrity (ctsi) – Australian tax system surveys – merged panel data 2000-2005. Australian Data Archive – The Australian National University.
Braithwaite, V. (2009b). Defiance in Taxation and Governance: Resisting and Dismissing Authority in a Democracy. Edward Elgar, Cheltenham.
Braithwaite, V. (2013). Resistant and dismissive defiance towards tax authorities. In: Crawford A, Hucklesby A (eds) Legitimacy and Compliance in Criminal Justice, Routledge, Abingdon, pp. 91-115.
Harkin, D. (2015). Police legitimacy, ideology and qualitative methods: A critique of procedural justice theory. Criminology & Criminal Justice, 15, 594-612.
Hough, M., Jackson, J., Bradford, B., Myhill, A. & Quinton, P. (2010). Procedural justice, trust, and institutional legitimacy. Policing: A Journal of Policy and Practice, 4(3), 203-210.
Jackson, J. & Bradford, B. (2010). What is trust and confidence in the police? Policing: A Journal of Policy and Practice, 4(3), 241-248.
Jackson, J., Bradford, B., Stanko, B. & Hohl, K. (2012). Just Authority? Trust in the Police in England and Wales. Routledge, Abingdon.
Mulvey, E. P. (2016). Research on pathways to desistance: Subject measures, 2000-2010. Inter-university Consortium for Political and Social Research.
Murphy K, Cherney A (2011). Fostering cooperation with the police: How do ethnic minorities in Australia respond to procedural justice-based policing? Australian and New Zealand Journal of Criminology 44(2), 235-257.
Nagin, D. S. & Telep, C. W. (2017). Procedural justice and legal compliance. Annual Review of Law and Social Science, 13, 5-28.
Pina-Sánchez, J. & Brunton-Smith, I. (Bajo Revisión). Are we all equally persuaded by procedural justice? Measuring the ‘invariance thesis’ using longitudinal data and random effects. Preprint available here: https://osf.io/5tj2s/
Pina-Sánchez, J. & Brunton-Smith, I. (2020). Reassessing the relationship between procedural justice and police legitimacy. Law and Human Behavior, 44(5), 377-393.
Sun, I. Y., Wu, Y., Hu, R. & Farmer, A. K. (2017). Procedural justice, legitimacy, and public cooperation with police: Does Western wisdom hold in China? Journal of Research in Crime and Delinquency, 54(4), 454-478.
Tankebe, J. (2009). Public cooperation with the police in Ghana: Does procedural fairness matter? Criminology, 47(4), 1265-1293.
Thibaut, J. & Walker, L. (1975). Procedural Justice: A Psychological Analysis. L. Erlbaum Associates.
Thibaut, J. & Walker, L. (1978). A theory of procedure. California Law Review, 66(5), 41-566.
Tyler, T. R., Casper, J. D. & Fisher, B. (1989). Maintaining allegiance toward political authorities: The role of prior attitudes and the use of fair procedures. American Journal of Political Science, 33, 629-652.
Tyler, T. R. (1990). Why People Obey the Law. Yale University Press, New Haven.
Tyler, T. R. & Huo, Y. (2002). Trust in the Law: Encouraging Public Cooperation with the Police and Courts. Russell Sage Foundation, New York
Tyler, T. R. & Wakslak, C. J. (2004). Profiling and police legitimacy: Procedural justice, attributions of motive, and acceptance of police authority. Criminology, 42(2), 253-282.
Weber, M. (1968). Economy and Society. University of California Press, Berkeley.
Walters, G. D. & Bolger, P. C. (2019). Procedural justice perceptions, legitimacy beliefs, and compliance with the law: A meta-analysis. Journal of Experimental Criminology, 15, 341-372.
Wolfe, S. E., Nix, J., Kaminski, R. & Rojek, J. (2016). Is the effect of procedural justice on police legitimacy invariant? Testing the generality of procedural justice and competing antecedents of legitimacy. Journal of Quantitative Criminology, 32(2), 253-282.
Worden, R. E. & McLean, S. J. (2017). Mirage of Police Reform: Procedural Justice and Police Legitimacy. Oakland: University of California Press.